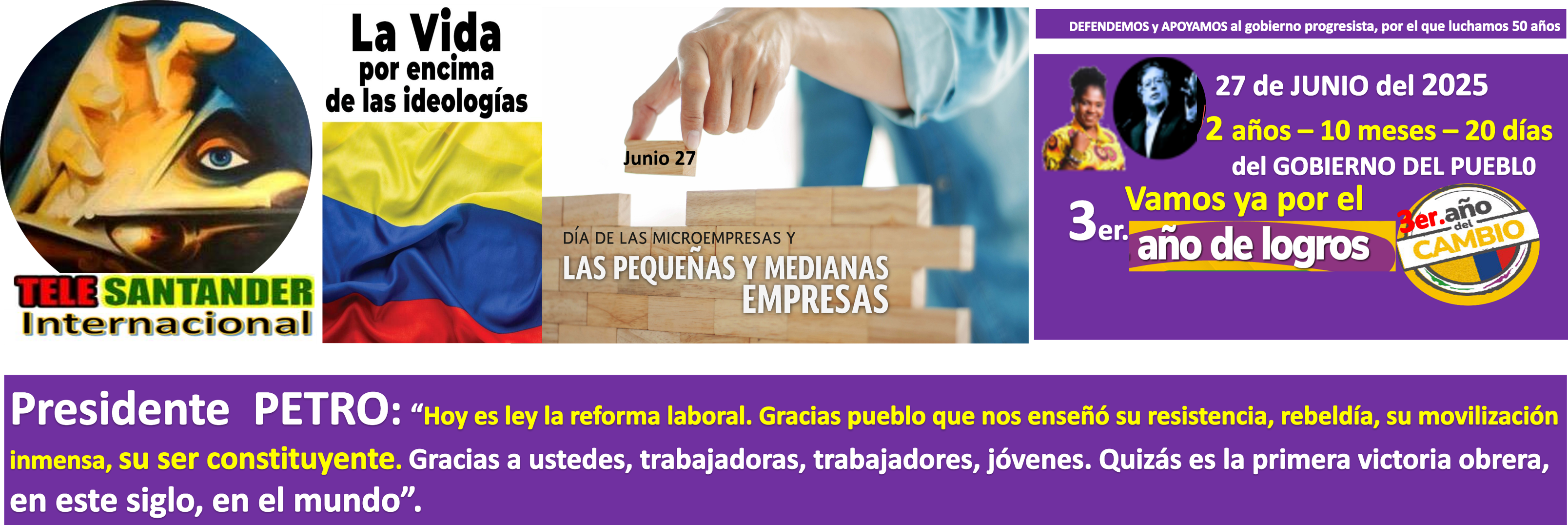Las nuevas venas abiertas de América Latina

Este martes se publicó mi nuevo libro Oro, petróleo y aguacates (Arpa, 2020). El subtítulo del libro es Las nuevas venas abiertas de América Latina, una referencia a la obra maestra de Eduardo Galeano cuyo 50º aniversario se celebrará a principios del 2021. En Oro, petróleo y aguacates se intenta explicar, mediante una serie crónicas descriptivas y realizadas in situ en diversos lugares de Brasil, México, Bolivia, Colombia , Perú, Chile, Centroamérica y Estados Unidos, cómo la historia de una docena de materias primas puede ayudar a explicar los últimos golpes de estado, las rebeliones ciudadanas, la caída de los gobiernos de la izquierda y el rechazo a la vuelta neoliberal, así como la mega crisis medioambiental en América Latina. Estas materias incluyen minerales como el oro, el niobio, el coltan, el cobre, el litio; alimentos com la soja, el aguacate, el plátano y la quinoa; así como , en su propia sección de energía, el petróleo.
He aquí un fragmento del capitulo sobre Chile y una visita a la mina mas grande de cobre del mundo en el desierto de Atacama durante las protestas contra el modelo neoliberal:
“Por miedo al sabotaje, la empresa estatal de cobre Codelco había suspendido las habituales visitas a la mina de Chuquicamata, a seis kilómetros de Calama, en medio de un paisaje lunar, apocalíptico, pero no por eso menos sublime, del de- sierto de Atacama. Solo habían transcurrido cuatro años des- de aquella triunfante asamblea del FMI en Lima durante la crisis de los Gobiernos de la izquierda, pero el nuevo consenso de Washington en América Latina, liderado por Christine Lagarde y anunciado con aquella mejora del ceviche neoliberal, había saltado por los aires en el país más estrechamente identificado con sus recetas: Chile. Tras la primera explosión de protestas en Santiago contra una subida del precio del me tro, las manifestaciones contra el Gobierno del empresario billonario Santiago Piñera se habían extendido a lo largo del es- trecho país. Desde los bosques de eucalipto comercial en el sur que expulsaban a los indígenas mapuches, hasta las grandes minas transnacionales del desierto de Atacama, cinco mil kilómetros más al norte, donde la sequía avanzaba implacable.
En Calama, la triste ciudad minera de burdeles y casinos a unos pocos kilómetros de Chuquicamata, bandas de jóvenes encapuchados se peleaban todas las tardes con los carabineros antidisturbios. Después de la batalla campal, un grupo de adolescentes comían hamburguesas con diez salsas y escuchaban vídeos de rock duro en un falso diner neoyorquino de la calle principal. Uno llevaba una camiseta del Che Guevara, lo que tenía mucho sentido porque el Che se detuvo unos días en Calama durante la odisea latinoamericana que emprendió a principios de 1952 con su amigo Alberto Granado en una vieja motocicleta Norton. Un viaje que termina- ría en la Sierra Maestra cubana, hombro con hombro con Fi- del Castro. A los veinticuatro años, Ernesto Guevara tuvo su momento de epifanía en un refugio cerca de la mina de Chuquicamata, entonces propiedad de las multinacionales estadounidenses Anaconda y Kennecott, donde pasó la gélida y desértica noche con una pareja de mineros recién salidos de la cárcel solo por militar en el Partido Comunista. Para el joven Che, un hijo de la clase media argentina a punto de terminar la carrera de medicina, esa «extraña especie humana» se fue convirtiendo conforme pasaron las horas en el «proletariado» universal, para transformarse al final de la noche en «la llamarada roja que deslumbra hoy al mundo». Todo ello según los Diarios de motocicleta que el Che escribió durante el viaje y la película del brasileño Walter Salles, que incluye una estupenda escena en Chuquicamata quizá porque, como mencionamos en un capítulo anterior, Salles era el propietario multimillonario de la mina de niobio más grande del mundo en Minas Gerais (Brasil).
Casi sesenta años después, medio olvidado ya el trágico golpe contra Allende, la masacre neoliberal de Pinochet y la lenta salida del miedo cotidiano a vivir en una democracia vigilada, el pueblo de Chile se había levantado en una espectacular reivindicación colectiva de cambio. Fue como si de repente alguien, quizás el fantasma del joven Ernesto Guevara, hubiese quitado el velo de los ojos de los chilenos. Y lo más subversivo de todo era lo mucho que Chile se parecía ya a Europa o a Estados Unidos, tras casi cinco décadas de «reformas estructurales» de la escuela neoliberal. En términos de crecimiento del PIB, habían dado buenos resultados, acortan- do la brecha con los países desarrollados más que en el resto de la región. Chile era el país latinoamericano que más re- cordaba a la periferia europea (en renta per cápita rebasaba ya a Polonia). Era un país extremadamente desigual, pero en el siglo XXI la brecha entre una clase plutócrata y una masa miserable de asalariados ya no era una particularidad solo de América Latina.
En las conversaciones que mantuve con los chilenos indignados por las élites inamovibles, los monopolios y oligopolios disfrazados de libre competencia o los servicios públicos en vías de privatización, vi reflejada la misma rabia que la del ciudadano medio español o inglés. Pero con una diferencia, los europeos no habían sabido identificar con la perspicacia chilena a los verdaderos culpables de la monumental estafa de la democracia neoliberal. Aquí, en el tóxico desierto minero, otra serie de reivindicaciones se sumaron a las protestas en el resto del país. «Con la minería tenemos lo que los neoliberales llaman con sus eufemismos, las externalidades. Una externalidad sería, por ejemplo, que se agote el agua y que la que quede esté contaminada de arsénico y plomo», me explicó, sentado en su humilde casa en Calama, Esteban Velásquez, diputado de la región de Antofagasta y toda una rara avis en la política chilena, al que se comparaba con el uruguayo José Mujica por su austeridad personal y fuertes convicciones. «La filosofía de las élites en Santiago, cuando se trata de esta región, siempre ha sido: el desierto lo aguanta todo».
Las fundiciones en Calama que producían el concentrado de cobre habían sido las más contaminantes del mundo. Ya existían niveles peligrosos de arsénico en el aire debido a la actividad volcánica, pero desde unos años atrás apenas había controles sobre lo que se desprendía de las chimeneas de las fundiciones. Todo el norte de Chile y gran parte del país ya sufría una grave escasez de agua. Más al sur, la ciudad de Copiapó se había quedado literalmente desabastecida de agua y el Gobierno se vio forzado a financiar las construcciones de una planta desalinizadora en la costa para bombear el agua del mar al árido interior. Desde el mirador situado encima de la enorme mina a cielo abierto, no era difícil imaginar la gravedad del problema medioambiental en Calama. Gigantescos camiones de la marca Caterpillar bajaban cargados de roca de cobre tam- baleándose sobre inmensas ruedas más grandes que las viviendas de los mineros. La roca tenía el 0,5 % de ley de cobre. Es decir, que por cada cien toneladas de roca extraídas del inmenso agujero en el desierto, se sacarían cincuenta kilos de cobre. La roca era molida utilizando ingentes cantidades de agua y luego transportada a las plantas de abajo para ser transformada en concentrado con el 30% de ley de cobre. Y así exportado probablemente a China. Detrás se veían las llamas y la humareda negra de un vertedero.
Con el cambio climático más avanzado en el alto desierto andino que en la mayor parte del planeta, los manifestantes de Calama entendían como nadie la importancia de la principal reivindicación de las protestas de 2019: una asamblea constituyen- te para diseñar una nueva Constitución. Porque la existente Constitución chilena, redactada en 1980 bajo la fría mirada del dictador Augusto Pinochet, defendía como un derecho la propiedad privada del agua, un generoso regalo constitucional rentabilizado por empresas mineras y agroindustriales. Es más, la Constitución blindaba el derecho sagrado de las em- presas extranjeras que habían abierto veinte minas en Chile, lo que representaba el 70 % de la extracción del cobre nacional, a obtener beneficios sin pagar royalties. La mina de Chuquicamata pertenecía al Estado por la insistencia de Pinochet en desviar el 10 % de sus ingresos a las fuerzas armadas. Pero constituía el ejemplo perfecto de lo que advertía Galeano, que la nacionalización «no es suficiente si la producción se limita a minerales en bruto y discursos refinados». Porque a pesar de aquellos «refinados» informes del FMI que aplaudían el modelo chileno, su dependencia de la exportación del cobre y de otras materias primas sin apenas transformación cerraban las puertas a cualquier nueva fase de desarrollo menos dependiente de los salarios bajos, la extrema desigualdad y los regalos a las multinacionales.
Mientras las barricadas se levantaban a las afueras de la ciudad, en el Park Hotel, a cuatrocientos metros del aeropuerto, se palpaba la zozobra de los directivos e ingenieros mineros que aprovechaban los doce vuelos diarios a Santiago para no tener que vivir en Calama. Una vez en la capital, el túnel de San Cristóbal los llevaría directamente del aeropuerto a Vitacura y los distritos de lujo en la cordillera del oeste de Santiago. De modo que tampoco allí tendrían que afrontar la cruda realidad chilena. El sindicato minero, cooptado por el Estado tras décadas de lucha bajo el liderazgo de la histórica sindicalista Carmen Lazo, se mostró reacio a participar en la rebelión popular contra Piñera. Pero los ejecutivos mineros entendían el peligro del levantamiento en las calles. Cuando el movimiento de protesta, coordinado mediante las redes sociales y sin líderes, convocó una huelga general en todo el país, las barricadas de basura encendida aparecieron en to- das las salidas de Calama y los autobuses que transportaban a los trabajadores hasta las minas quedaron inmovilizados.
Es más, una semana antes, los trabajadores del puerto de Antofagasta, en el Pacífico, habían secundado el primer paro. Cien- tos de toneladas de cobre quedaron en los vagones del tren a la espera de ser descargados en los buques que los llevarían a China. De este puerto salía gran parte de las exportaciones de cobre, el 80 % del total exportado en el momento álgido del super ciclo de las commodities, del que la economía chilena dependía. «Con razón están preocupados, porque esto es el ajuste de cuentas del pueblo chileno», sentenció Velásquez.”