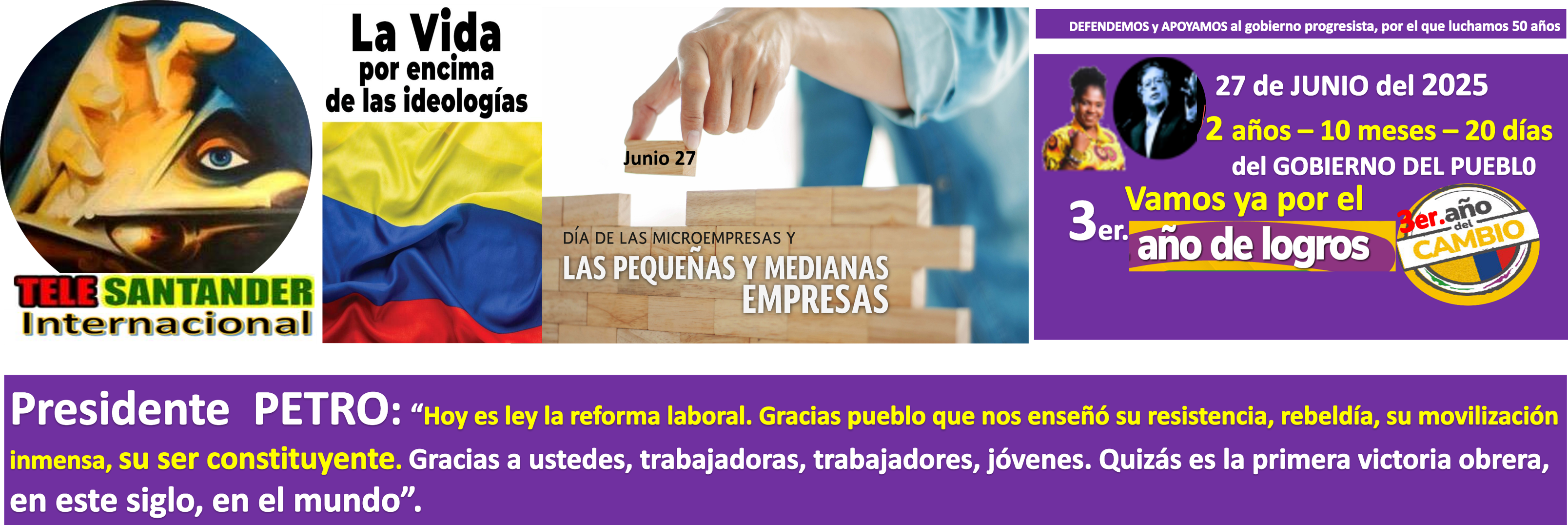Martín Kohan: “Me interesa el olvido colectivo”
¿El escritor argentino regresa a la primera línea literaria con dos novedades: ‘Me acuerdo’, relato fragmentario inspirado en su infancia, y ‘Confesión’, una novela sobre la monstruosidad cotidiana en los tiempos de la dictadura de Videla

El 19 de marzo de 2020, cuando en la Argentina comenzó el confinamiento obligatorio debido a la pandemia de la covid-19, el escritor Martín Kohan (Buenos Aires, 1967) envió este mail desde la casa de Palermo, Buenos Aires, donde vive: “Hoy es el primer día en más de 30 años que paso sin ir a un bar. No perdí las ganas de vivir, pero se me han debilitado fuertemente”. Pasa muy poco tiempo en las casas que habita. En él, frases como “Siempre voy a estar mejor en un bar que en mi casa” dan cuenta de una manera de habitar la ciudad que es, sobre todo, una manera de escribir: lo hace a mano y en bares. La compañía indiferente de los extraños produce lo que necesita para concentrarse: un vaivén entre ensimismamiento y dispersión. Como además usa un teléfono celular antiguo, sin Internet, el carácter de cápsula que adquieren esos espacios es absoluto. En el confinamiento, la imposibilidad de salir, sumada a la posibilidad de conectarse en todo momento, aseguraba que el impacto de la desconcentración se desplegaría en grado máximo. Sin embargo, un martes de junio por la tarde, cuando lleva más de 80 días encerrado, dice:
—Yo nunca había pasado un día completo en mi casa. Entonces pensé que no iba a poder. Y pude especialmente bien. Dije: “Si es adentro, reforcemos el adentro”, y empezó a tener los beneficios del aislamiento. Hay una cantidad de tiempo dedicado a compromisos sociales que ahora no existen, y eso es un descanso. Las dos cosas que extraño son los cafés y el fútbol, pero partidos no hay y los cafés están cerrados. Eso me ayudó a calmarme: entender que no me los estoy perdiendo, que no hay.
“Antes del confinamiento no había pasado un día entero en casa. Pensé que no iba a poder. Pero pude”
Improvisó un espacio de trabajo en la que fue durante años la habitación del hijo de su mujer. Kohan no lo llama “mi estudio”, sino “el cuarto de Jeremías”, para subrayar el carácter transitorio de la situación, y pasa horas allí dando clases de Teoría Literaria para cinco universidades a través de la plataforma Zoom, inmerso en el mundo digital al que sigue siendo reacio (“Para mí esto no va a durar un minuto más de lo necesario”). Ahora está en ese cuarto, de espaldas a una bandera del club Boca Juniors, uno de los equipos de fútbol de los cuales es hincha —o devoto—; el otro es el Defensores de Belgrano. La bandera pende del techo, y se mantiene allí incluso cuando da clases. Viste igual que siempre: una camiseta deportiva Adidas, presumiblemente zapatillas de la misma marca, presumiblemente jeans, pero no se sabe porque permanece sentado, hablando durante casi cuatro horas. Tiene una energía que se renueva anfetamínicamente cada vez que cambia el curso de la charla: del Boca Juniors a la cuarentena y de ahí a la hiperconectividad y de ahí al ensayo sobre las vanguardias que terminó hace poco (“Lo terminé ayudado por esto, porque no hay fútbol y yo al fútbol le dedico una cantidad de horas tremenda: ir a ver al Boca son dos horas de partido, más dos de espera, más una para ir y una para volver. Más los partidos de la tele”). Su afición por hacer listas le permite saber que, en confinamiento, ha dado 48 clases, ha escuchado 208 discos: 14 de Nick Cave, 43 de los Rolling Stones, todos los de King Crimson.
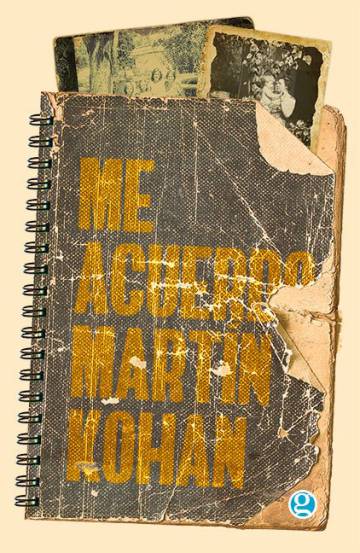
De ese gusto surgieron las ganas de escribir uno de los dos libros que publica ahora, Me acuerdo (Ediciones Godot, Argentina), que toma el formato del I Remember, de Joe Brainard, de 1970, que a su vez tuvo una versión de Georges Perec en 1978 —Je me souviens—, y que consiste en recuerdos fragmentarios que en el caso de Kohan se detienen a sus 12 años, el fin de la infancia.
El otro libro, que publica Anagrama, es una novela llamada Confesión, tres secciones distintas conectadas por dos personajes: Mirta López, la abuela del narrador, y Jorge Rafael Videla, el militar que llegó al poder con el golpe de 1976, y bajo cuyo mandato trascurrieron los años más siniestros de la dictadura argentina. Pero Confesión no es una novela sobre Videla ni sobre la dictadura ni sobre las abuelas, sino sobre las múltiples maneras en que la monstruosidad convive perfectamente con —o proviene de— la absoluta normalidad.

Hasta los seis años, Martín Kohan fue el rostro de varias publicidades. Nació y creció en una familia judía formada por su madre, Sara, empleada administrativa de una empresa que fabricaba relleno para almohadas y acolchados; su padre, Aaron, que se dedicó a la venta y fabricación de muebles, y una hermana menor. En la familia el dinero no sobraba, y alguien pensó que él, rubio de ojos azules, podía ser una buena cara para la publicidad. Lo fue: desde los cuatro años protagonizó avisos de flanes, pantalones, jugos, hasta que a los seis dijo —o dice que dijo—: “Para un chico de seis años estudiar y trabajar es mucho. Quiero dejar las publicidades”. Más allá de ese trabajo pasajero, la vida que llevaba entonces —bicicleta, amigos, fútbol, colegio judío privado, todo aconteciendo en el barrio de Núñez, lejos del centro— puede resumirse en una palabra: felicidad.
—Yo tenía una conciencia plena de que la infancia me fascinaba y la adolescencia no tenía nada para ofrecerme. A mis 12 años, la melancolía por la pérdida ya estaba activada, y yo no hacía más que ver cómo iba perdiendo la infancia. A mis 15 años nos mudamos, y yo volvía caminando a mi casa de infancia, me sentaba en el umbral y miraba con melancolía. Ese mundo se estaba terminando. Y quedó sellado como mundo de la infancia.
Ese sello se expresa en la continuidad de ciertos hábitos, tales como la ingesta exclusiva de lo que llama “comida normal” (que excluye extravagancias como el sushi e incluye sólo platos como el bife con ensalada y la milanesa con papas fritas), y también en su ausencia: no bebe, no fuma, no baila, no se droga.
—Yo soy melancólico. Hay días en los que no tengo melancolía y tengo ganas. Y la fabrico. Es fácil: a la tardecita ponés Leonard Cohen, Nick Cave, y fabricás melancolía. Mi relación con la infancia es de muchísima nostalgia.
En esa infancia está anclado el Me acuerdo que es, sin embargo, un libro exento de melancolía.
“Quien me lea suponiendo que este es un testimonio que permite conocerme va a dar un paso en falso”
—Porque yo soy así en la vida. No soy así en la escritura. El que lea el Me acuerdo suponiendo que es un testimonio personal que le permitiría conocerme, estaría dando un paso en falso.
El Me acuerdo de Kohan recoge destellos que se apagan apenas después de iluminarse: “Un día mi papá tuvo que ir al colegio David Wolfsohn a hacer un trámite. Se asomó al patio y me vio en mi función de salvador de goles. A la noche en mi casa me preguntó por qué no jugaba como todos los otros chicos”. No pretende ser un catálogo de los mejores o los peores momentos, no hay pena, no hay alegría. Hay una voz autoral impávida que consigna: a los confites Sugus había que chuparlos sin morderlos hasta acabar con la capa de azúcar que los recubría; el número de teléfono del mejor amigo de la infancia era tal. Se adivina cierta fecundidad fría en la escritura: como si la memoria de Kohan se hubiera abierto en determinados momentos y él hubiera escogido de ese vergel de recuerdos cálidos sólo algunas fotos fijas congeladas.

—El libro surgió porque leí el Me acuerdo de Brainard, y el de George Perec, y me dieron ganas de escribir. Antes de esto tuve dos ofrecimientos de escrituras autobiográficas. Un texto de mi relación con la lectura y otro sobre el Boca, y no pude. Me desalentó tener que involucrar mi memoria afectiva. El formato del Me acuerdo requiere un desapego. Vas registrando los recuerdos, sin involucrar el factor emocional. Ponés los recuerdos como se ponen fotos en un álbum. Es registrar y presentar. Al no narrar, o al tener que no narrar, no puede haber desarrollo de la anécdota: a la narración hay que comprimirla o cercenarla. Los recuerdos se consignan.
Lo que resulta es un retrato de época —entendiéndose por eso cualquier infancia, pero también la muy específica de un niño judío en la Argentina de los años setenta—, que pasa de un nodo de memoria al siguiente —el colegio, la familia, los amigos, las vacaciones—; un libro contenido y prescindente, dos sentimientos que nada tienen que ver con la relación desbordaba e hipernostálgica que sostiene con ese periodo de su vida.
—Yo echo todo de menos. Veo a mis viejos vecinos que siguen en el barrio y me parece admirable esa permanencia. Ellos lo lograron, y yo no. Lograron la permanencia. Yo tengo fantasías de permanencia. Admiro a dos personas de mi edad que dicen: “Somos amigos desde el secundario”. Parejas que pasan toda su vida juntos. Gente que vivió siempre en el mismo lugar. El “toda la vida” me fascina. Y no me salió. Pero no soy inconstante. Soy un inconstante fracasado. Tengo todas las características del temperamento constante. Me gusta vivir en el mismo lugar, comer siempre lo mismo, vestirme siempre con la misma ropa. Lo otro es que no me sale.
El Me acuerdo se detiene a sus 12 años, cuando ingresó al Nacional Buenos Aires, un colegio del Estado de enorme prestigio.
—Mi papá había estudiado hasta tercer año del secundario. Sin embargo, me dio dos consejos determinantes: ir al Nacional Buenos Aires y hacer la carrera de Letras. Me parece que su idea era ponerme en el lugar de mejor formación y más exigencia. Otros factores no entraron en juego: la represión política de la dictadura, un colegio en el que había más de 100 desaparecidos.
Pasó dos años difíciles, negándose a ser adolescente —“salía, iba a las fiestas, y me aburría tremendamente”— hasta que, a los 16, se puso de novio y decidió pasar, sin escalas, a la vida adulta. Después, entró a la Facultad de Filosofía y Letras, consiguió un empleo como periodista deportivo que le permitía ir a la cancha gratis. En 1990 se recibió, se dedicó a la docencia y empezó a escribir. En 1993 publicó su primera novela, La pérdida de Laura. Desde entonces produjo una obra prolífica de cuentos, ensayos y novelas, con un punto de inflexión en 2002, cuando Dos veces junio, una novela que transcurre durante el único partido que Argentina perdió en el Mundial de 1978, lo colocó en el lugar de un narrador ineludible. La dictadura argentina aparece de diversas maneras en su obra (en Ciencias morales, de 2007, ganadora del Premio Herralde, una preceptora del colegio Nacional Buenos Aires se esconde en el baño de varones con el pretexto de descubrir a quienes se ocultan para fumar, mientras la dictadura sobrevuela desde un fuera de cuadro ominoso; en Cuentas pendientes el protagonista tiene un trabajo gris para el mismo militar de cuyas manos recibió, siendo beba, a su hija adoptada, hija de desaparecidos), pero no es la dictadura que vivió, la que recuerda.
—Ni siquiera se trataba de sostener una vida normal frente al horror de lo que estaba pasando afuera. Yo no tenía información de eso, ni en mi casa estaba demasiado presente. Vivía a siete cuadras de la ESMA, uno de los mayores centros de detención clandestinos. Y lo que me queda de ese lugar es el recuerdo del miedo que me daban los carteles que decían “Prohibido estacionar o detenerse, el guardia abrirá fuego”. Yo tenía miedos de infancia: ¿si pinchamos una rueda qué pasa? Mis padres decían: “No, se darían cuenta de que pinchamos una rueda”. Ese miedo, al no tener el contexto político, cobra la forma de lo fantasmal. El terrorismo de Estado aunó el miedo concreto, y la fantasmalidad de un clima de miedo. La intimidación del miedo consistía en que fuera al mismo tiempo concreto y fantasmal.
Ese miedo concreto y fantasmal late en Confesión, donde el lenguaje escueto, labrado de manera obsesiva, produce un efecto de amplificación del horror al punto que la novela parece enferma por dentro de una manera apenas contenida por una corteza tensa, una cáscara que se prepara para supurar.
Confesión está dividida en tres secciones. En la primera, el nieto de Mirta López, una mujer anciana con deterioro cognitivo, narra lo que su abuela le cuenta, esto es, la fascinación que sintió a sus 12 años por el hijo mayor de los Videla, un muchacho adusto, impecable, llamado Jorge Rafael. Ese adolescente, oriundo como ella de la ciudad de Mercedes, bautizado con los nombres de dos hermanos mellizos fallecidos, será décadas más tarde un dictador atroz —los datos biográficos de la novela se corresponden con los de la vida real de Videla—, pero ni Mirta López ni el narrador hacen alusión a eso. La mujer le ha contado a su nieto cosas que sólo alguien con la desinhibición que otorgan los 90 años y un poco de senilidad puede contar: las formas en que, cuando vivía en Mercedes, su cuerpo pubescente reaccionaba ante la presencia del hijo mayor de los Videla, reacción que purgaba peregrinando al confesionario del padre Suñé, que, al principio sin hacerle mucho caso, la mandaba a rezar un par de avemarías. La historia empieza a anegarse en la misma lubricidad que anega el cuerpo de Mirta López, que reza y se humedece mientras espía al objeto de su desvarío, y destila una lubricidad desviada, seca y desagradable, un espejo —el sexo hermano de la muerte— de las aberraciones que ese hombre que la enciende producirá décadas más tarde. Simula cruzárselo en la calle, se arrebata cuando él se sienta a su lado durante la misa: “La nuca admirable del hijo mayor de los Videla, que se despejaba ante sus ojos con un orgullo de frente o de rostro (…) el hijo mayor de los Videla parecía hecho de acero. Cuando se arrodilló para rezar, bajando la cabeza en la oración, su nuca resplandeció y se tensó, se iluminó como las revelaciones, le sugirió trascendencias. Ella tembló. Un éxtasis de divinidad la invadió y juntó las manos para dar gracias a Dios”.
“¿Puede alguien ser responsable de las mayores atrocidades y, a la vez, ser estrictamente moral? Sí”
—Me pareció que la nuca era el espacio donde se expresaba lo impoluto del asesino. Lo que la fascina a Mirta López es que Videla es impoluto. ¿Puede alguien ser un asesino y ser impoluto? Sí. ¿Puede alguien ser responsable de las mayores atrocidades de la historia argentina y ser perfectamente circunspecto; ser, él mismo, estrictamente moral? Sí. La combinación es perturbadora. Es una novela sobre la fascinación. La fascinación no atenúa el horror. Tenía que haber en el personaje de la abuela una mezcla de inocencia e hijaputez. Eso habilita la impunidad del relato. Porque si es la inocencia pura de alguien que se equivoca de buena fe, la novela es blanda. Y si es una hija de puta, la novela es lineal.
La primera parte es una ascensión incómoda hacia el estallido de un onanismo extraviado, no por el acto en sí, sino por quien lo inspira: “Pudo verlo: de cerca y de frente. Y él, ¿la vio? ¿La miró? ¿Reparó en ella? Daba toda la impresión de que no. Su mirada se mantenía alta y al frente, inexpresiva. Eso a ella, Mirta López, no sólo no la defraudó, sino que fue lo que terminó de encenderla. Altivo a la vez que humilde, tan a su alcance y a la vez tan por encima”. Mirta López llega a su casa “con la boca seca y el cuerpo húmedo”, y “apenas se echó en la cama, la cara hundida en la almohada, los brazos apretados al cuerpo, empezó ese remolino, la cosa que ella, en el confesionario, había denominado así. (…) Se apretó contra la cama, empujando con la cintura, como si estuviese en una playa, tirada sobre la arena, y quisiese no ser vista. Apretó y después soltó. De nuevo apretó. De nuevo soltó”.
“Lo siniestro es algo evidente que nadie nombra. Es una normalidad capaz de absorber lo horroroso”
—En algunos momentos lo siniestro se activa sobre la base de que algo está siendo evidente y nadie lo nombra. Y se produce un choque, que presumo perturbador, entre lo que el lector advierte que está pasando y el silencio respecto de eso que está pasando. En esta novela lo siniestro se desprende de cierta integración a una normalidad. Lo siniestro es esa normalidad capaz de absorber e integrar lo horroroso. La vida normal sigue como si tal cosa. Lo siniestro es el “como si”: como si no pasara nada.
La segunda parte narra un episodio de la historia argentina que permanece olvidado: la Operación Gaviota, el atentado fallido que el ERP —Ejército Revolucionario del Pueblo, una organización guerrillera de izquierda— llevó a cabo el 18 de febrero de 1977 contra Videla, colocando dos bombas bajo la pista de aterrizaje del Aeroparque metropolitano que debían detonar cuando el avión en el que él viajaba estuviera a punto de levantar vuelo.
—Me interesa mucho el olvido. Los olvidos colectivos y los falsos recuerdos. El atentado contra Videla ni siquiera ocupó un lugar destacado en los diarios. El discurso periodístico reseñó el atentado y reforzó la idea de lo ileso: salió ileso, no pasó nada. Y algo de enorme importancia, un atentado contra el dictador que estuvo a punto de tener éxito, quedó como un incidente menor.
La última sección transcurre en la residencia para ancianos donde vive Mirta López. Ella y su nieto juegan un partido de naipes manteniendo una conversación banal, con trazos que dan cuenta del carácter difícil de la mujer, que trata a su cuidadora con arrogancia y desconsideración. Pero, de a poco, Mirta López se adentra en un relato que involucra a su hijo, el padre de su nieto, y ya no parece tan cándida, ni tan inocente, ni tan senil, sino alguien que avanza pornográficamente sobre su secreto más impune, sin dar señales de contrición: “Habrá sido en esos días, dice mi abuela, que pensé en hablar con el coronel. Yo tengo el mazo de cartas en la mano. Pero apretado y quieto: inmóvil. ‘¿Estás dormido o qué?’, me dice ella, ‘Hay que mezclar las cartas, hay que mezclarlas’. Me pongo entonces a mezclar. Pero siento los naipes más blandos en las manos, demasiado flexibles, como humedecidos”.
En su Me acuerdo, Kohan consigna: “En 1977, mi papá me llevó a la cancha del Boca a ver un partido de la selección argentina. Antes, almuerzo en una cantina de la Boca. Durante el almuerzo, foto con la Pantera Rosa”. El estremecimiento no proviene de lo que dice, sino de lo que suprime: que 1977 fue uno de los años más sangrientos de la dictadura, que mientras él iba a la cancha y se sacaba fotos con la Pantera Rosa estaban torturando a miles. El horror es más horror cuando todo sigue como si no pasara nada. Así, en el final de la novela, haciendo uso del truculento poder de la omisión, Kohan activa el dispositivo silente que late en el oscuro centro del relato que, ahora sí, se retuerce, convulsiona, se doblega ante la condición revulsiva, evidentemente humana, de sus protagonistas.