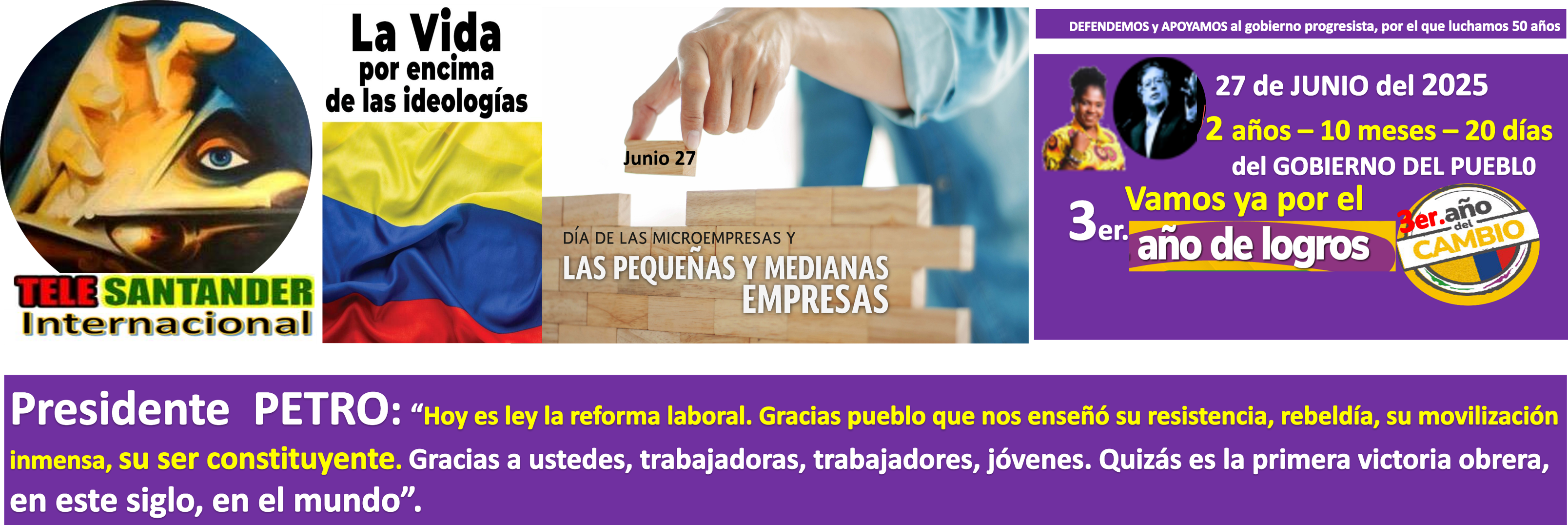Paseo por un París inhóspito y convaleciente

La capital de Francia retoma el pulso con lentitud después del confinamiento, pero seguirá triste mientras no reabran sus terrazas
El recorridopor este París inhóspito y convaleciente se inicia a media mañana en Saint-Cloud, un suburbio de la periferia sudoeste. Desde la estación se divisa la torre Eiffel, que emerge en un horizonte brumoso. El ferrocarril suburbano es un termómetro de la vitalidad parisina. Con el final del confinamiento, han reabierto las taquillas y ha aumentado la frecuencia de trenes. Unas vallas separan los flujos de acceso y de salida de la estación. Es obligatoria la mascarilla y también un certificado laboral si se viaja en horas punta. Los quioscos de prensa vuelven a dar servicio.
El tren de Versalles llega puntual. Por el vagón, casi vacío, pasa una mujer que deja unos mensajes en los asientos. El rito de pedir limosna comienza de nuevo. La presencia de indigentes será una constante durante el periplo. La miseria de París se ha hecho aún más evidente durante la crisis de la Covid-19. Los sintecho han ocupado el espacio público vacío. Siempre habían estado, pero estos dos meses ha aumentado su visibilidad.
Emergencia social
La miseria ha sido aún más visible al ocupar los indigentes el espacio público
El tren para en La Defense, el centro financiero. Hay muy escasa vida en la explanada flanqueada por rascacielos. La mayoría de empresas continúa teletrabajando. El gigantesco centro comercial Westfield Les Quatre Temps continúa cerrado porque supera los 40.000 metros cuadrados.
En la estación del RER-A, la línea que cruza velozmente la ciudad y que lleva a Eurodisney –otro monstruo dormido– los altavoces repiten la letanía de recomendaciones contra el contagio. En sólo cuatro minutos se llega al Arco de Triunfo. Aunque es día laborable, el tráfico parece de un domingo. Las tiendas están abiertas en los Campos Elíseos pero no las cafeterías ni los restaurantes. Sin el bullicio de las terrazas de las brasseries , el placer de flâneur (vagar sin rumbo) pierde atractivo. París resulta triste, una sombra de sí mismo.
Varios clientes esperan para entrar en la megatienda de Louis Vuitton en la esquina con la avenida George V. El sector del lujo pugna por sobrevivir, empeño difícil si no retorna pronto a la ciudad el turismo adinerado. Han desaparecido los Ferraris y Lamborghinis que, antes de la pandemia, se alquilaban por 150 euros la media hora. No es época de frivolidades. A pocos metros de la tienda de Zara, un hombre yace boca abajo en un soportal.

Los cines cerrados invitan a la melancolía. En las carteleras se anuncian todavía películas cuyas sesiones de proyección fueron abortadas o que nunca se llegaron a estrenar, como Les Parfums , de Gregory Magne. Esa cartelera de un cine congelada en el tiempo era una de las sensaciones más extrañas que dejaba L’Aquila, la capital de los Abruzos italianos, aun varios años después del seísmo que la destruyó en abril del 2009.
Los negocios de los Campos Elíseos llevan un año y medio nefasto. La revuelta de los chalecos amarillos les causó un grave perjuicio económico y de imagen. La avenida se convirtió en un campo de batalla. Luego vino la huelga contra la reforma de las pensiones. Y ahora la Covid-19 ha sido la puntilla.
Delante de la estatua de bronce de Charles de Gaulle, junto al Grand Palais, Sébastien, empleado de finanzas, de 50 años, reflexiona sobre el temor a una desescalada demasiado precipitada. “No debemos tener miedo –subraya–. Hay que avanzar. La crisis podría durar dos años y no debemos prolongar la parálisis económica”.
–Macron dijo que “estamos en guerra”. ¿Le pareció exagerado?
–Visto con perspectiva histórica, esto es poca cosa–, contesta Sébastien, observando de reojo la estatua de De Gaulle.

El monumento al general lleva inscrito uno de sus vehementes mensajes patrióticos: “Hay un pacto 20 veces secular entre la grandeur de Francia y la libertad del mundo”. De Gaulle se hubiera sorprendido de que, a pesar de su grandeur , de ser una potencia nuclear con territorios aún en los cinco continentes, Francia no tuviera un stock de mascarillas ni de ventiladores, y se viera forzada a enviar enfermos graves a hospitales de Alemania, Luxemburgo y Suiza.
A la altura de la plaza de la Concorde, Leila, una jubilada de 71 años, efectúa su paseo diario, con mascarilla. También lo hacía durante el confinamiento, que en Francia fue mucho más llevadero que en España o Italia. “Creo que nuestro Gobierno ha hecho las cosas de manera sabia –afirma–. Nos va dando libertad a cambio de responsabilidad. Es la estrategia adecuada. Si a los franceses nos tratan como niños, sólo con prohibiciones, nos comportaremos como niños y haremos trampa”.
En el centro de la plaza, dos mujeres con mascarillas, Cécile y Rachel, se ríen y hacen fotos. No son turistas. Viven en París. “Trabajamos en Air France y estamos de desempleo temporal”, explica Rachel, de 40 años. “Saboreamos esta semilibertad”, agrega. “Lo peor es que las terrazas estén cerradas –comenta Cécile, de 41 años–. Lo de las tiendas se puede aguantar, pero no las terrazas. París deja de ser París. Es fundamental para la sociabilidad”.
Negocios vacíos
Las tiendas de lujo lo tienen muy difícil si no regresa pronto el turismo adinerado
Las inquietudes son relativas, efectivamente, si se mira atrás en la historia. Hace justo 80 años París era ocupada por las tropas hitlerianas, que se quedarían una buena temporada. Y justo aquí, en Concorde, delante del obelisco, una placa recuerda que en la plaza guillotinaron a Luis XVI y a su esposa María Antonieta en 1793, durante la Revolución Francesa.
Un taxista portugués, Cyril, trajeado y al volante de un reluciente Mercedes negro, está parado frente a los Jardines de las Tullerías a la espera de clientes. Se queja de que gana sólo un tercio de lo que ingresaba antes de la pandemia. Una ciudad semidesierta es el escenario catástrofe para su gremio. Y las perspectivas son sombrías. Al llegar a la verja de las Tullerías, el aviso confirma el pesimismo: “Cerrado hasta nueva orden. Gracias por su comprensión”.
Por la calle Rivoli, un mendigo duerme sobre un colchón. Al lado, una especie de escudo de centurión y una botella de Coca-Cola. En la acera de enfrente, la carta del café L’Imperial ofrece aún el menú del 16 de marzo. Un lenguado a la meunière por 36 euros, una tortilla de champiñones por 10. Precios normales en París. Un poco más adelante, las cifras se disparan. En las inmediaciones de la plaza Vendôme, los escaparates de una boutique muestran camisas de algodón a 650 euros, una gorra por 500, un traje por 3.700. No hay ni un solo cliente, sólo empleados con traje oscuro y mascarilla.
A medida que el periplo avanza hacia el centro histórico, se detecta más movimiento. A orillas del Sena, frente al puente de les Arts, Pascale y Stéphane, una pareja cincuentona, ella artista y él empresario, hacen un picnic al sol. Se han traído de casa unas sillas de lona. Ya que las terrazas están cerradas, improvisan una a pocos metros del río. Stéphane cree que el desconfinamiento era urgente. “No hay que ceder a la emoción”, advierte, y pone como ejemplo los países que han tomado medidas suaves, como Suecia. “El confinamiento es malo para la moral de la gente y para la salud –insiste Stéphane–. La crisis económica tendrá efectos sociales devastadores”. “Nos querían evitar la muerte, pero han acabado por matarnos poco a poco”, apostilla Pascale.
Ya cerca de Notre Dame, los vendedores de libros viejos, los entrañables bouquinistes de los muelles del Sena, con sus vetustos contenedores de madera, regresan en cuentagotas. “He vuelto por el placer de empezar de nuevo, pero no compensa, no se vende nada, cero”, admite Davide, que lleva más de 30 años de oficio. Siempre se ha negado a vender dibujos y pinturas para turistas. “Quienes ofrecen telas hechas en China no son verdaderos bouquinistes y lo van a pasar mal en esta crisis”, vaticina.
En una placa explicativa, unos metros más allá, se reproduce un texto del escritor Pierre Mac Orlan en el que se define a los bouquinistes como“el símbolo de la invitación a los viajes inmóviles”, una idea muy oportuna en esta coyuntura de restricciones de movimientos que impone la Covid-19.
El tour por el París convaleciente termina en Les Halles. Antes de coger el metro para volver a casa, llama la atención un enigmático cartel que pide ayuda para encontrar a Espérance , una perra supuestamente perdida. En el póster se reproduce la definición de la palabra en el diccionario Larousse: “La esperanza es un sentimiento de confianza en el futuro, que lleva a esperar con confianza la realización de lo que uno desea”. El texto añade que “ Espérance fue vista por última vez hace tiempo; si usted la ve o consigue atraparla, por favor llame al teléfono…” El cartel no incluye descripción alguna del animal. Ante la extrañeza por la falta de detalles, La Vanguardia llama y descubre que Espérance no existe, que es el juego poético de un artista local, Laurent Lacotte, quien lleva varios años con el experimento, pegando centenares de papeles por París. “Es una manera de ponerme en contacto con la gente y de hablar de la noción de esperanza en la sociedad contemporánea”, dice Lacotte. Su acción le inspiró para escribir un libro. La Covid-19 lo ha instado a repetirla justo al comenzar el desconfinamiento. “Es un momento de volverse a preguntar sobre la esperanza, ante el miedo de muchos a enfrentarse otra vez al mundo anterior”, razona. Lacotte vivió con serenidad el confinamiento porque le permitió “reencontrar un espacio personal”.
En París, ciudad de artistas y pensadores, hasta situaciones tan difíciles como la pandemia y el encierro forzado de sus habitantes pueden transformarse en impulso creativo. La perra Espérance no existe, pero el simple afán de buscarla conmueve los espíritus y da una energía positiva. Al menos eso pretende Lacotte.