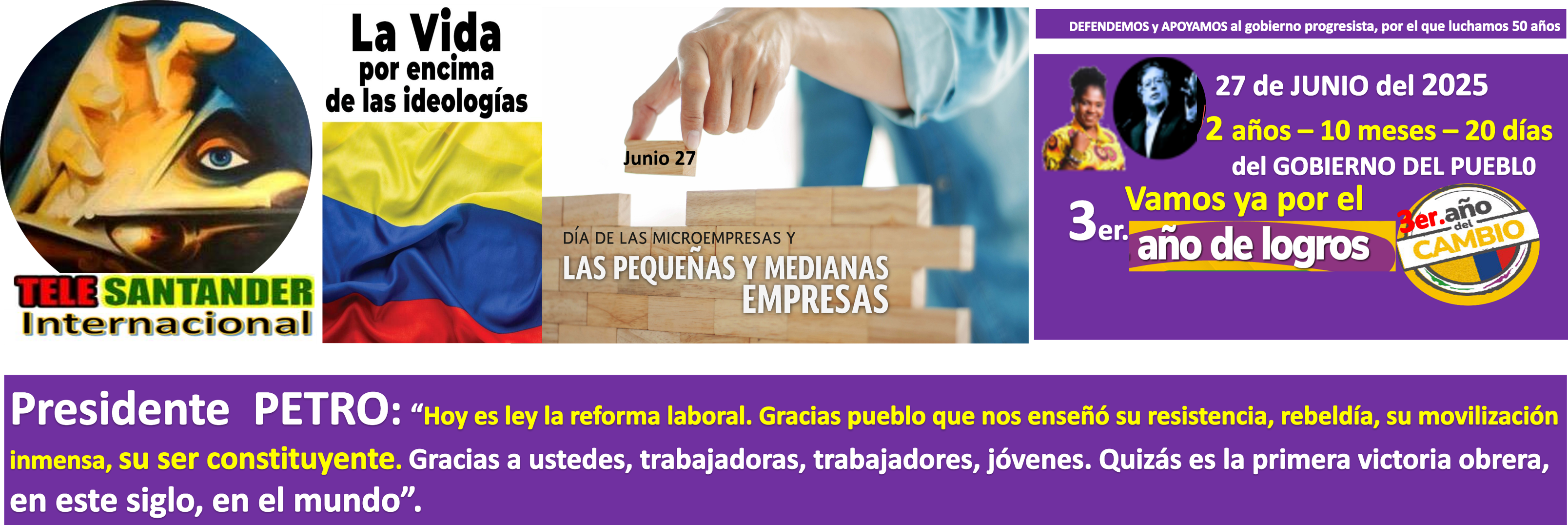Sartre y el gran sol fúnebre de la gloria

No, no ha tenido Jean-Paul Sartre “una posteridad amable”, y no la tendrá porque los clarines que ajustician o perdonan están apagados para él, en las librerías y en los periódicos. A Sartre hoy se ha acercado la muy amable, y profunda, pluma de Marc Bassets en EL PAÍS para decir precisamente eso, que a los cuarenta años de su muerte la posteridad sigue siendo esquiva con el autor de La náusea.
La posteridad es esquiva con el autor de la ‘La náusea’ como lo fue con Camus, por ser incapaces de sintonizar con los que ajustician o perdonan
Es una injusticia como la que ocurrió con Albert Camus, por cierto. El autor de El extranjero, por razones inversas por las que luego se ha sepultado dos veces a Sartre, estaba silenciado para la historia de la literatura porque, a principios de los noventa, seguía sin sintonizar con los que ajustician o perdonan y permanecía ausente de las estanterías y de la cita intelectual o periodística. En 1993, por ejemplo, permanecía sin ser reeditado en España, arrinconado en la zona sin fondo de la época, aún dominada por el lugar común de buenos y malos a los que nos condenó aquella parte del siglo XX. En aquel entonces un buen editor generoso y culto, Rafael Martínez Alés (al frente entonces de Alianza), le encargó a otro editor, entonces en proceso de retirada, José María Guelbenzu, que preparara a Camus para salir de nuevo al campo. No fue tan solo eso, naturalmente, lo que hizo que Camus abandonara la sombra, pero sí contribuyó en gran medida a que ese extranjero en cualquier parte pasara a formar parte de la patria intelectual, literaria e incluso política del futuro.
Mientras tanto, la estrella de Sartre contradecía sus propias ambiciones, pues, como había escrito en un impresionante pasaje de Las palabras, él se figuraba, ya muerto, “bajo el sol fúnebre de la gloria”. Esa gloria lo acompañó hasta la hora de su despedida, tan potente en París, recoge Bassets en su crónica de hoy, como la que le dijo adiós a Victor Hugo. A lo largo de las décadas fue pregonado (por varias generaciones) como el gurú de los sucesivos tiempos. Su enorme erudición enciclopédica le sirvió para desentrañar las sombras del pensamiento pasado, y él se empeñó en crear su propia idea de la vida y de la creación literaria. Mezclado con su arrogancia intelectual y personal, asistido de una corte infinita de aduladores fanáticos, entre los que hubiera estado cualquiera de los que nos formamos en sus mejores tiempos, fue luego olvidado, antes incluso de su muerte, como un juguete roto, como una triste sombra de la inteligencia.
Si se lee hoy Las palabras, publicada en 1964, cuando él ya había publicado muchos de sus libros y, sobre todo, La náusea, se podría deducir que el filósofo literato de aquel entonces ya vio lo que se le venía encima cuando la gloria fuera tan solo, como él mismo escribió, un resplandor fúnebre. Ese es un libro extraordinario, lleno de humor y de lecturas. Ahí se muestra como un deudor de Víctor Hugo, precisamente, y de Flaubert, un hombre que aspira, además, a emularlos y a superarlos, aunque sabe, como escribe, que el futuro que él ya no controlará lo hará, en efecto, “un relámpago borrado por las tinieblas”.
El libro es un placer lleno de placeres. Es una descripción de varios amores, al abuelo, a la madre, que lo hicieron escritor, a la amistad y, en definitiva, al amor imposible y a la finitud. Es un libro lleno también de la arrogancia sartriana (la arrogancia y lo contrario, hay una autodestrucción latente, un espejo permanentemente roto o a punto de ser destruido), en la que no falta la autocomplacencia: “A los treinta años logré el estupendo hecho de escribir en La Náusea —se me puede creer que muy sinceramente—la existencia injustificada, salobre, de mis congéneres y de poner a la mía fuera de causa”. Ese Sartre que parecía dos a la vez, uno de los cuales renegaba del otro, escribía sobre el pasado anticipando esa posteridad sin lustre que le esperaba: “Engañado hasta los huesos y confundido, escribía alegremente sobre nuestra desgraciada condición. Era dogmático y dudaba de todo, excepto de ser el elegido de la duda: restablecía con una mano lo que destruía con la otra y tenía a la inquietud por la garantía de mi seguridad: era feliz”.
Fue, en ese momento de su gloria, cuando el espejo le devolvió el momento en que descubrió su fealdad y, a los siete años, se sentía como un muchacho que no tuviera billete para el viaje que le aconsejaban emprender. Le habían dicho en la casa que sería un escritor. En ese viaje estaba, en 1964, cuando descubrió que volvía a ser aquel niño y que la pared volvía a ser tan alta como su inseguridad. Abrumado por los fantasmas que en la niñez lo educaban para ser el dueño del mundo, se mostraba molesto con “mi notoriedad actual”. “No es la gloria”, decía, “ya que vivo, y esto basta sin embargo para desmentir mis viejos sueños, ¿o será que los sigo alimentando secretamente? Del todo, no”. La muerte siempre dictándole la solución, la desaparición tras el gran sol fúnebre de la gloria…
El tormento del presente era la señal del luto del futuro. “Ya que he perdido la posibilidad de morir desconocido, me enorgullezco a veces de vivir mal conocido”. Estas frases finales de su impresionante autobiografía, cubierto el tránsito de su descubrimiento de las palabras, son el epitafio anticipado de lo que luego la posteridad le daría: “Nunca he creído ser el feliz propietario de un talento; [de] lo único que se trataba era de salvarme —nada en las manos, nada en los bolsillos— por el trabajo y la fe. (…) Si coloco a la imposible Salvación en el almacén de los accesorios, ¿qué queda? Todo un hombre, hecho de todos los hombres y que vale lo que todos y lo que cualquiera de ellos”.
En algún momento, en Las palabras, Sartre dice: “A mi no me duran los rencores y confieso todo, complacientemente; estoy muy bien dotado para la autocrítica a condición de que no pretendan imponérmela. Han molestado mucho, en 1936 y en 1945, al personaje que tenía mi nombre; ¿qué tengo yo que ver con eso? Las afrentas recibidas las cargo en su débito: ese imbécil ni siquiera sabía hacerse respetar”. La posteridad es esquiva desde que amanece en la tumba oscura. Si este libro se releyera habría, al lado del “sol fúnebre de la gloria”, el sonido de aquellos pájaros junto a los que, en la niñez, le empezaron a decir que los libros iban a ser su felicidad y su destino. Luego sólo tuvo destino, y de momento este, como sugiere Marc Bassets en EL PAÍS, cuarenta años después de la muerte de Sartre, le ha deparado al filósofo inseguro y feo una implacable posteridad.