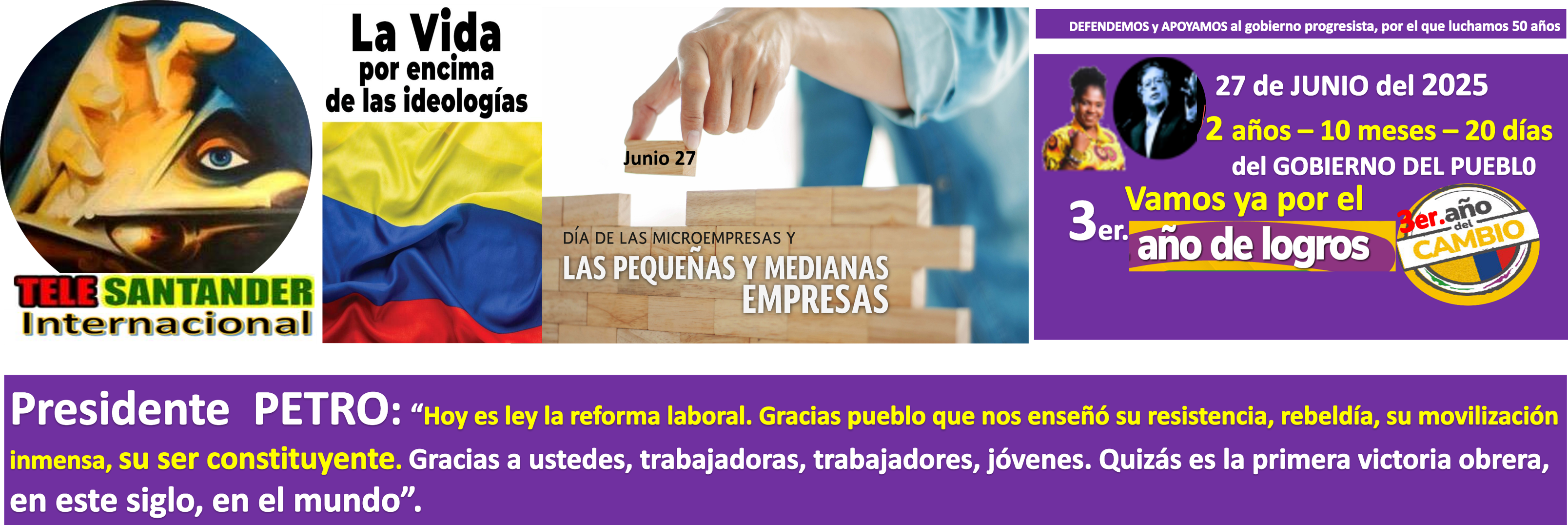“Ser colombiano, más que un acto de fe, es un acto de masoquismo”: VLADDO

e quedó corto el profesor de la Universidad de los Andes Javier Otálora cuando dijo que ser colombiano era un “acto de fe”. Esta sentencia pertenece a Ulrica, ese cuento que algunos catalogan como el único relato de amor que escribió Jorge Luis Borges.
Y digo que Otálora se quedó corto porque yo creo que ser colombiano, más que un acto de fe –o peor que eso–, es un acto de masoquismo; sobre todo en tiempos recientes, en los que uno solo ve desesperanza, muros infranqueables y situaciones que ponen al límite los nervios del más intrépido.
Sin ir muy lejos, hace cinco años, la firma del acuerdo de paz con las Farc, que debió ser la mejor noticia de nuestra historia reciente, terminó arruinada por la mezquindad y la megalomanía de un pirómano compulsivo. Y así nos va.
Hoy por hoy, desde que uno se levanta sólo recibe latigazos de realidad. Casi a diario las emisoras hablan de una masacre por aquí, del asesinato –¡otro más!– de unos líderes sociales por allá, de la muerte de otros mineros en un socavón, de un gobernador que se tuvo que ir del país porque recibió amenazas contra su vida, de los muertos y los estragos que las lluvias siguen causando –como todos los años–, de un nuevo escándalo de corrupción, de otra niña violada y asesinada, de un muchacho al que mataron por robarle el celular y así sucesivamente… Día tras día, los hechos se repiten con diferentes protagonistas pero con idéntico libreto, en un país donde la vida no tiene ningún valor. Yo ya no aguanto más de una hora de información radial, pues me siento agobiado con tanto boletín deprimente, cuya temática principal es la muerte.
Hace poco, mientras oía la monotemática y trágica letanía noticiosa, me preguntaba si no habrá escapatoria. ¿Será que los colombianos estamos ‘condenados’ a repetir el mismo ciclo hasta el fin de los tiempos? ¿Nos tendremos que seguir matando por nada como si nada? Y también pensaba cómo serán los programas matutinos de la radio en otras latitudes, donde la muerte no es parte del paisaje. Y no me refiero a Suiza, Canadá o Noruega, sino a países del vecindario, similares al nuestro, pero en los cuales el sicariato, las masacres y los asaltos con homicidio incluido no son parte del menú del día.
Pero si en las emisoras llueve, en las redes sociales no escampa, pues a los reportes de nuestra calamitosa realidad se suman las falsas noticias, los insultos, el matoneo y las hogueras digitales, en una tóxica mescolanza, que no por virtual deja de ser fatal.
¿Será que los colombianos estamos ‘condenados’ a repetir el mismo ciclo hasta el fin de los tiempos? ¿Nos tendremos que seguir matando por nada como si nada?
Más allá de los medios que uno consulte, repasar cada mañana nuestra actualidad es como regresar a un mismo callejón sin salida. Vivimos en una situación preocupante que, a mí por lo menos, no solo me produce angustia, sino mucho dolor. Y no hablo del trillado “dolor de patria” al que aluden los políticos con lágrimas de cocodrilo; no. Hablo de una gran desazón, de un genuino sentimiento de aflicción, al pensar no en el futuro mío –pues ya llegué a esas alturas del partido en las que uno tiene más recuerdos que expectativas–, sino en el de las nuevas generaciones; en el de los jóvenes que ahora mismo están viendo qué hacen con su vida, pensando qué van a estudiar o a qué van a dedicarse luego de terminar la carrera, si es que tienen oportunidad de ir a una universidad…
Cuando me disponía a escribir el remate de esta columna, me encontré el video de la entrevista que Alejandro Gaviria le dio a este periódico el domingo pasado, en la que también menciona la manida frase del profesor Otálora. Sin embargo, el ahora candidato presidencial usa esa cita como un detonante de optimismo, como una invitación a creer en el futuro.
La verdad es que yo soy menos optimista que el exrector de los Andes. Y confieso de corazón que me encantaría estar equivocado.

VLADDO
puntoyaparte@vladdo.com